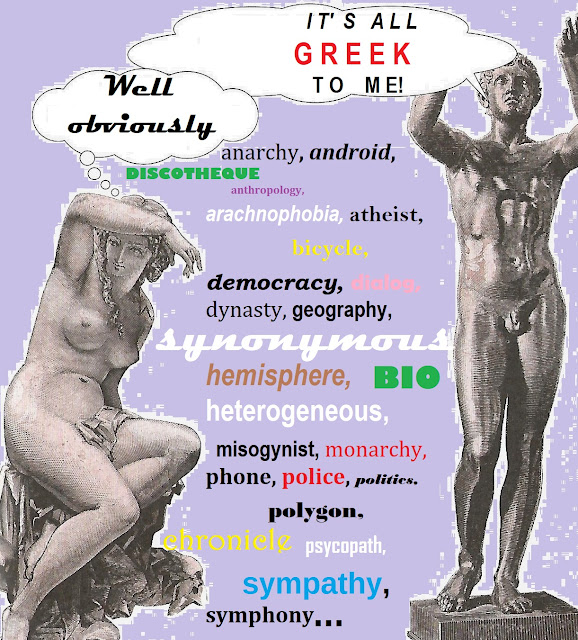A poco sensible que sea uno, le puede pasar a cualquiera en Florencia lo que le sucedió a Stendhal,
el novelista francés, cuando visitó la capital de la Toscana, que, entusiasmado
ante la belleza de las iglesias y los palacios, sufrió un arrechucho y se desmayó. No pudo
asimilar una experiencia estética tan intensa, fenómeno que ha dado en llamarse el “síndrome de Stendhal”.
Y es que no es poco el patrimonio
cultural que atesora la ciudad del divino Dante y del no menos grande
Boccaccio, la ciudad del infinito Miguel Ángel, y del genio de Botticelli, la
ciudad del Renacimiento, del rojizo Arno y del Duomo y la cúpula de Bruneleschi, la
ciudad del mecenazgo de los Medici y de los artistas, la ciudad que seguramente atesora
más obras de arte por metro cuadrado de todo el mundo.
En la Galería de los Uffizi de
Florencia puede contemplarse este
retrato de mujer anónima atribuido a Ghirlandaio, y que puede pasarnos
completamente desapercibido entre tantas obras maestras de la pintura
universal si no fuera acaso por un detalle que llama la atención y que
va a darnos mucho de lo que hablar. El retrato data de 1510
aproximadamente, y se había supuesto hasta hace poco que era
de Rafael. Es un rostro de mujer triste,
enigmático, de una gran delicadeza. Hay quienes dicen que se trata de una monja
y quienes simplemente ven a una dama un tanto melancólica con velo que sostiene un libro entreabierto.

Lo
más curioso es que el
retrato tiene una cubierta diseñada para deslizarse sobre la imagen de
la enigmática dama y ocultar su rostro. Esta cubierta es otro óleo. Se
trata de una pequeña tabla (73 x 50,5 cm), con un hermoso motivo de
grutescos en camafeo –en la parte superior un flamero en medio de dos
amables delfines, una pequeña cabeza de zorra, y en la parte inferior
dos dragones o serpientes con cabeza de
león que apoyan una pata en dos pequeñas máscaras situadas en los
ángulos
inferiores –y en el centro una leyenda debajo de la cual se halla una
máscara con
una ligera carnación, labios apretados y las cuencas de los ojos
vacías.
La
diminuta cabeza de zorra que asoma debajo del flamero en forma de copa
donde arde una llama puede hacer referencia a una famosa y brevísima
fábula de Fedro y de Esopo: la
zorra y la máscara trágica: una zorra encontró por casualidad una
máscara de un actor de tragedia y exclamó: “¡Qué bonita es, pero qué
lástima que no tenga seso!”. La astuta raposa no se dejó engañar por las
apariencias, aunque reconoció su belleza. Y es que ya lo dice el
refrán: no hay que fiarse de las apariencias, pero lo cierto es que la
realidad está tejida de ellas. Quizá no haya que fiarse mucho de la realidad tampoco.
Sobre la máscara una inscripción en letras mayúsculas reza
lapidariamente en latín, lengua lapidaria por excelencia: SVA CVIQVE
PERSONA: a cada cual (le corresponde) su máscara, es decir,
cada uno tiene su propia máscara. La frase es de Séneca, concretamente de su tratado Sobre los beneficios, de un pasaje del libro II, capítulo 17, que reproduzco más abajo en paráfrasis y versión original.
Era
costumbre cubrir los retratos
con una carpeta para protegerlos, o con una tabla pintada y con una
leyenda,
como esta que nos ocupa, cuya función era parecida a la de los reversos
de algunos
retratos de los siglos XV y XVI, en los que detrás del retrato de un
hombre o una mujer jóvenes, por ejemplo, se podía encontrar la leyenda:
MEMENTO MORI (recuerda que eres
mortal), un fúnebre recordatorio como contraste de la
belleza insolente de la juventud. Pero la tabla que nos ocupa, con una
máscara
teatral y carnavalesca como motivo central, es una cubierta delantera
que hace que antes que veamos el retrato nos enfrentemos a ella.
Cada cual tiene su propia máscara. Nótese que la palabra "persona" es en latín un falso amigo: no significa persona, que se diría "homo", sino máscara de teatro. La palabra persona
ha tenido tanta resonancia entre nosotros que hoy todo está
personalizado y tiene que ser personal, dado nuestro individualismo. Se
discute mucho su etimología. Se ha pensado que está relacionada con
"personare", es decir, con "resonar", dado que la máscara teatral tenía
la doble función de caracterizar al personaje como trágico o cómico,
hombre o mujer, joven o viejo, y al mismo tiempo de actuar como caja de
resonancia para la voz. Pero esta ingeniosa etimología es una etimología
falsa de origen popular, porque la palabra parece que no es latina,
sino de procedencia etrusca: phersu, y esta a su vez derivaría
del griego "prósopon", nombre de la cara y de la máscara que la
caracteriza, nombre de la faz y del antifaz. Del "prósopon" griego
procede nuestra prosopopeya o personificación.

El
caso es que de ahí, de una palabra que significaba "máscara" en
principio vienen nuestras personas, nuestros personajes, y hasta
nuestra propia personalidad. No olvidemos que la cara es el espejo del
alma, según el refrán popular. Y que la cara es la manifestación
primordial de la
persona, pero "persona", según la sugerencia etimológica, es la máscara
teatral cómica o trágica, o, ni
lo uno ni lo otro en estado puro, sino dramática mezcolanza
generalmente, porque la vida es la farsa que todos llevamos a cabo, como
dijo Rimbaud, el poeta adolescente. De alguna manera, todos somos unos
hipócritas en el sentido etimológico de la palabra: La palabra
“hipócrita”, en efecto, significa en griego “actor”: está
compuesta del prefijo hipo- , que significa “por debajo”, y del sustantivo tan
de moda “crisis”, que quiere decir “juicio, acción de juzgar, discusión,
explicación”. De manera que el que juzga, discute o critica “por debajo” es el
actor, el que representa un papel en el teatro, el que se esconde detrás de la
máscara: todos nosotros. De ahí el significado moderno de hipócrita e hipocresía.
Si
toda persona tiene su propia
máscara, ninguno de nosotros muestra su alma al desnudo. Toda identidad
es, por lo tanto, una falsa
identidad, real pero falsa. No hay que fiarse de las apariencias. No hay
que fiarse de la realidad. Nadie duda que la realidad sea real, como su
nombre indica, pero quizá sea mucho suponer que por ser real sea
verdadera y no falsa.
Sua cuique persona. Un filósofo cínico (1) le pidió una vez al rey Antígono la limosna de un
talento (2). Éste respondió “es mucho
más dinero de lo que alguien como tú debería pedirme”. Tras esta negativa, el mendigo volvió a intentarlo pidiéndole esta
vez sólo un denario (3). Antígono le respondió: “es menos de lo que alguien como yo, todo un
rey, convendría que te diera”. Una
agudeza tan sofisticada y sutil de este tipo es muy poco honesta. Pues el monarca encontró el modo de no darle
ni lo uno ni lo otro que le pedía; para
no darle un mísero denario se escudó en su condición de rey, para no darle un
excesivo talento en la de filósofo cínico del mendigo, cuando podría
haberle dado un denario como se le da a un mendigo cualquiera, o en su
calidad de rey magnánimo y generoso un talento. Aunque es algo más que lo que un cínico puede
recibir, nada es tan poco que la generosidad de un rey no pueda atribuirlo honestamente. Si me preguntas mi opinión, lo apruebo: es algo intolerable pedir limosna, y despreciar el dinero. Si
has proclamado tu odio al dinero: lo
has profesado; tú te has puesto esta máscara y desempeñas ese papel; tienes que llevarla consecuentemente. Es algo
que está fuera de lugar procurarse dinero so pretexto de pobreza. Así pues cada cual debe considerar su propia máscara no menos importante que
la de aquel al que piensa socorrer.
(1)
Los cínicos eran los seguidores de Diógenes, llamado el Perro. Cínico
significa "perruno, canino" en griego. Los cínicos eran los anarquistas y
nihilistas de la antigüedad. Despreciaban todas las convenciones
sociales, que rechazaban, incluído el dinero.
(2)
Un talento: Equivalía a 21000 gramos de plata. Dado que el denario
equivalía a 4 gramos, se podía decir que un talento equivalía a más de
cinco mil denarios. Una cantidad excesiva a todas luces. El cambio de
significado de esta palabra griega se debe a la parábola evangélica de
los talentos, que da a entender que el hijo que tiene "talento" no es
aquel que derrocha el dinero alegremente, sino el que lo capitaliza y
rentabiliza como buen capitalista y lo invierte para generar más
riqueza.
(3)
Un denario: Equivalía a 4 gramos de plata. Del nombre de esta moneda
procede nuestro "dinero" y los "dinares" del mundo árabe.
He aquí el texto original del insigne filósofo cordobés: Ab Antigono cynicus petiit talentum. Respondit "plus esse, quam quod
cynicus petere deberet". Repulsus petit denarium. Respondit "minus
esse, quam quod regem deceret dare". Turpissima est eiusmodi cauillatio. Inuenit
quomodo neutrum daret; in denario regem, in talento cynicum respexit: quum
posset et denarium tanquam cynico dare, et talentum tanquam rex. Ut sit aliquid
maius, quam quod cynicus accipiat, nihil tam exiguum est, quod non honeste
regis humanitas tribuat. Si me interrogas, probo: est enim intolerabilis res,
poscere nummos, et contemnere. Indixisti pecuniae odium; hoc professus es; hanc
personam induisti: agenda est. Iniquissimum est, te pecuniam sub gloria
egestatis acquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuique persona est, quam
eius, de quo iuuando quis cogitat. (Séneca, De beneficiis, II, 17).