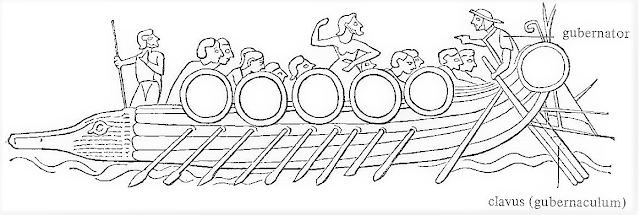Vamos a echarle una ojeada
a la historia de la palabra ojo. Nuestra palabra ojo procede de la latina OCULUM, que evolucionó
de la siguiente forma: en primer lugar se produjo la caída de la M final con la conversión
de la U precedente en O, de manera que tenemos enseguida ÓCULO.
Muy pocas palabras han conservado esta U final latina, y las que lo han hecho ha sido por
influjo de la lengua escrita o culta, más conservadora, por cierto, que la
hablada: espíritu, ímpetu y tribu, por ejemplo.
De esta raíz culta derivan, por
ejemplo, el adjetivo ocular; el nombre del médico
especialista en el ojo, que en principio se llamó oculista, aunque se haya impuesto
finalmente el término griego menos transparente oftalmólogo, en paralelo con lo
que sucedió con el dentista, que prefiere denominarse odontólogo o aun
estomatólogo.
De la raíz ÓCULO deriva también
el verbo inocular, con el significado habitual de “infundir” algo y, en
concreto, de introducir en un organismo una sustancia que contiene el germen
de alguna enfermedad. ¿Cómo se explican este uso de inocular? ¿Qué relación
puede guardar con el ojo, que es el órgano de la vista?
Al parecer los romanos llamaban OCULUS también a la yema o brote de la viña,
por su parecido con la forma del ojo, y de ahí que el verbo inoculare
significara ya en latín injertar,
porque la forma del injerto recuerda a la del ojo.
Del diminutivo de OCULUM, que era
OCELLUM (ojito u ojuelo) en latín, procede nuestro culto ocelo,
que es el nombre que damos a cada ojo simple de los que forman un ojo
compuesto de los artrópodos, y a las manchas redondas y bicolores que tienen en
las alas algunas mariposas, o algunas aves en sus plumas, así como el lagarto ocelado,
que tiene en su dorso unos puntos que parecen ojos.
Las plumas oceladas de color azul
del pavo real, los famosos ojos del pavo real, nos recuerdan la
historia de Ío, la bella ninfa a la que le echó el ojo Júpiter y de la que
se enamoró, convirtiéndola en novilla para protegerla de la cólera de su celosa
esposa Juno. Pero ésta la reclamó para sí y le puso como guardián a Argo, una
criatura que tenía cien ojos, que no dejaban de vigilar a Ío
día y noche. Mientras un par de ojos dormían, los otros noventa y
ocho no perdían de vista a la espléndida novilla, atada como estaba al tronco
de un olivo. Pero Júpiter la deseaba tanto que envió a Mercurio para rescatarla,
quien tocó la lira que acababa de inventar y adormeció con el poder de la música a Argo, el gigante
panóptico que todo lo veía, cuyos cien ojos
se fueron cerrando uno tras otro, cayendo en un profundo sueño soporífero.
Mercurio decapitó a Argo con su cimitarra y liberó a la novilla. Pero Juno envió un tábano para atormentar a
Ío. El insecto la enloqueció hasta el punto de que Ío se lanzó al mar, que tomó
su nombre Ionio (Jónico), cruzó a Asia por el estrecho que se llamó en recuerdo
suyo Bósforo (“Paso de la Vaca” en griego), y llegó a Egipto, donde fue venerada
bajo la denominación de Isis. La diosa Juno, por su parte, sentía tanto cariño por Argo que cogió cada
uno de sus cien ojos y los fue depositando cuidadosamente en la cola de su ave
favorita, el pavo real. Ahora, cien ojos nos miran y nos ven cada vez que un
pavo real despliega como un abanico resplandeciente para pavonearse su cola multicolor y ocelada delante de nosotros.

Contra lo que pudiera parecer a
primera vista, el nombre del ocelote, ese felino americano, no procede
del latín OCELLUS, sino de una palabra azteca
que es océlotl y que significa
“tigre” en náhuatl, aunque algunas de las manchas de su piel, las que no son
rayadas, se asemejan a veces a ocelos.
Otros dos derivados de la raíz
culta son monóculo, un híbrido grecolatino (mono- en griego significa
único; y óculo, es, como hemos visto, ojo en latín), que designa a una lente
correctiva que ajusta la visión de un solo ojo, con forma de luneta circular y
aumento; y binóculo, formado con el prefijo latino bino-, que significa
ambos, que da nombre a un anteojo con lunetas para ambos ojos,
o binocular.
Si seguimos la evolución de la
raíz latina ÓCULO, observaremos el fenómeno de la desaparición de la vocal
interior átona, que se llama síncopa, en este caso U, lo que hace que se
convierta en OCLO; este grupo consonántico CL de nueva creación romance se resuelve
en castellano dando origen a una J: OJO, mientras que en gallego tenemos
ollo (olho en portugués) y en catalán ull. No siempre sucedió así, pues tenemos palabras como MIRÁCULUM o SAÉCULUM que evolucionaron a milagro y siglo
sonorizándose la consonante C en G, pero son la excepción que confirma
la regla, y se explican por el influjo conservador de la lengua escrita,
perteneciendo estas palabras al registro culto de textos
neotestamentarios y considerados sagrados.
Y en relación el ojo tenemos
ya las ojeras que son las manchas que salen alrededor
de la base del párpado inferior del ojo, el adjetivo ojeroso, con el que
calificamos a la persona que tiene ojeras, el verbo ojear que consiste en echar una
mirada, que, como acción que es de ese verbo, se denomina ojeada.
Pero atención:
cuando alguien nos mira mal, es decir
con malas intenciones y voluntad, decimos que nos tiene ojeriza, odio o rencor, y
de ahí deriva probablemente el mal de ojo, que es la acción del
verbo aojar; el aojo o aojamiento, que de ambas
maneras puede decirse en nuestra lengua, es producir un influjo
maléfico que, según se cree sin mucho fundamento, como sucede con todas las creencias, una persona puede ejercer sobre otra
mirándola con malos ojos. Sin embargo, el enojo que nos produce algo, es decir, el
fastidio y pánico, es la acción del verbo inodiare,
inspirar asco o terror y tiene más que ver con el odio que con el ojo.
Mirar a alguien de reojo
o con el rabillo del ojo quiere decir en principio mirar
disimuladamente, sin volver la cabeza pero también tiene una connotación de
hostilidad o enfado, cuando no de superioridad, sobre todo mirar por encima del hombro.
Sí que debemos de mencionar el ojal,
como se denomina a muchos agujeros y en especial los que sirven para
abrochar un botón, y el ojete, que suele ser una abertura
pequeña y redonda por la que se mete un cordón y que familiarmente se usa para
referirse al orificio del ano u ojo del culo. En México se utiliza ojete
como sinónimo de persona tonta, idiota o extremadamente estúpida, algo parecido
a lo que sucede en inglés con arsehole
o asshole en su versión norteamericana,
con un claro valor despectivo: ese tipo es un ojete.
Curiosa es la palabra antojo,
que significa que algo (más propiamente la idea de algo que la cosa) se nos
pone ANTE OCULUM delante de los ojos y por lo tanto lo deseamos y aun lo
codiciamos, porque se nos antoja, aunque a veces sea un deseo
pasajero y caprichoso, así somos de antojadizos. Un compuesto de esta
palabra es trampantojo, para referirnos a la trampa o ilusión con que se
nos engaña haciéndonos ver lo que no vemos.
Tenemos también el anteojo,
que no hay que confundir con el antojo, que es el nombre que se da a un instrumento óptico que nos acerca las
imágenes de los objetos que están lejos.
También es curioso el término abrojo
que procede de la contracción de la expresión latina APERI OCULUM ¡abre el ojo!, como si fuera una
advertencia a alguien que va a pasar por un terreno o a segarlo lleno de zarzas y bardas, es decir, de maleza
perjudicial para los sembrados y caracterizada por sus púas, o sea, de abrojos,
que en sentido figurado significan penalidades y sufrimientos.
Muchos compuestos comienzan por
oji- (ojinegro,
ojialegre, ojituerto, ojigarzo…) y aluden a alguna característica del
ojo: color, expresividad, etcétera. El último de ellos, ojigarzo, quiere decir
que tiene los ojos de color garzo, es decir, azulados, como el de la siguiemte imagen:

En cuanto al simbolismo del ojo
en la mitología, tenemos en Grecia a los cíclopes, gigantes de un solo ojo
heterotópico, porque no está situado en su sitio, sino en la frente, que
moraban en las entrañas de la tierra y ayudaban a Hefesto
en la fragua del Etna, y no despreciaban la carne humana como alimento.
El cíclope
más conocido fue Polifemo, hijo de Posidón, o de Neptuno si se prefiere
su
advocación romana, que personifica como
ninguno las fuerzas primigenias de la naturaleza. Cerca de él habitaba la ninfa
Galatea, de la que se enamoró perdidamente el gigante, pero ella prefirió al
pastor Acis, que murió aplastado por una roca que le arrojara Polifemo. Nuestro gran poeta barroco y
culterano don Luis de Góngora cantó sus desgraciados amores, haciendo uso de la
metáfora y del hipérbaton con indudable maestría:
Un monte era de
miembros eminente
Éste que –de Neptuno
hijo fiero-
De un ojo
ilustra el orbe de su frente,
Émulo casi del mayor
lucero…
Más tarde, Odiseo/Ulises burlaría a Polifemo, cegando su
único ojo tras clavarle una estaca en él mientras dormía.
En la
mitología cántabra tenemos un equivalente suyo, que sería el Ojáncano
u Ojáncanu, cuyo nombre propio alude a la unicidad de su enorme ojo. Representa este ojáncano la maldad y la brutalidad de la barbarie. De
carácter salvaje, fiero y vengativo, esta criatura de cabellos rojizos habitaba
en las grutas de los parajes más recónditos la Montaña, cuyas entradas suelen
estar cerradas con maleza y grandes rocas.
El único ojo u ojazo
de estos seres monstruosos, los cíclopes como Polifemo en la
mitología griega o el ojáncanu en la de Cantabria (ya se
sabe que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey), simboliza de alguna
manera la irracionalidad de la visión monocular. Es como si ese ojo les
proporcionara sólo una visión parcial, animal, pero les faltara la visión binocular
humana, intelectual o reflexiva y complementaria, la que se obtiene mediante la participación de los
dos ojos y funde en una percepción única las sensaciones recogidas por ambas
retinas. La monstruosidad de estos seres no se debe a que sean tuertos, es
decir a que tengan visión sólo por un ojo, sino a que ese ojo
ciclópeo,
esto es ojo en forma de rueda,
está situado en mitad de la frente, fuera del lugar destinado por la naturaleza.
La visión que completa nuestra percepción
humana y que de alguna manera la trasciende es en Asia el llamado tercer ojo,
un ojo simbólico, clarividente y omnividente
que se abre en la frente, para lo que es preciso muchas veces cerrar los otros
ojos.
Pero ojo al Cristo, que es de plata, como suele decirse:
el ojo
único es también un símbolo muy importante en la iconografía de la fe cristiana:
es el ojo de Dios omnividente que todo lo ve, metido en un triángulo equilátero,
que representa el número tres y es el emblema de la Sagrada Trinidad: un Dios que
es uno y a la vez trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Ojo de la Providencia puede tener su origen en el antiguo Egipto, y, en concreto, en la imagen del Ojo de Horus o udjat.
En
los versos de Góngora ya se equiparaba el ojo de Polifemo al mayor
lucero, es decir, al astro rey de nuestro sistema solar. Y en la
tradición politeísta grecorromana
existía un dios –uno y masculino- llamado a ser el unus deus monoteísta de
las religiones judía, cristiana y musulmana que han triunfado en nuestro mundo:
era Zeus, o Júpiter en su versión
romana, a quien el poeta Hesíodo en Trabajos y Días, verso 267, uno de los
poemas más antiguos de la literatura griega, invoca como “ojo de Zeus que todo lo
ha visto y todo ideado”.
Así tenemos por ejemplo el Great
Seal o Gran Sello de los EEUU de América,
impreso desde hace más de dos siglos en los billetes de un dólar, en el que los americanos estampan su fe en Dios: in God we trust, que sugiere que
la moderna epifanía o revelación de Dios es precisamente el Dinero.
DIOS LO VE TODO
Sólo aquí Dios, al que nadie ha visto, ve todas las cosas;
Nada en la realidad puede ocultársele a Él.
Nuestro don Antonio Machado dejó
escrito en sus
Proverbios y cantares esta
reflexión sobre el ojo:
El ojo que ves no es / ojo porque tú lo
veas:/ es ojo porque te ve. Es una invitación a mirar las cosas
con
otros ojos, es decir, no con las ideas previas que tenemos de ellas, sino
olvidándonos de los nombres con los que las designamos. Como escribió Paul Valéry
en alguna parte: ver es olvidar el nombre de las cosas que uno ve: no sólo
nosotros tenemos
ojos, también las cosas tienen
ojos con los que ahora mismo nos están mirando.